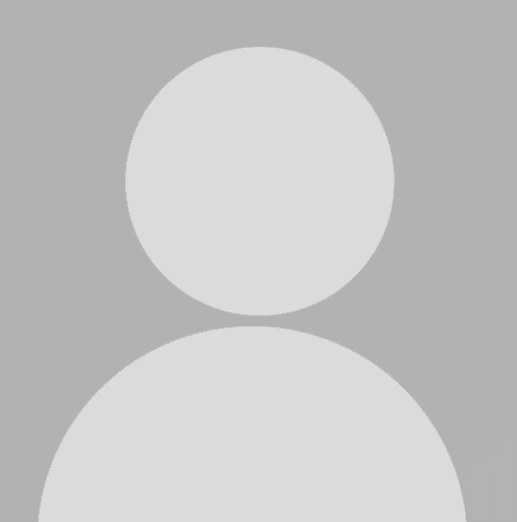El período vacacional de mi generación, allá en los años cincuenta del siglo anterior, se gozaba entre el fin y principio de cada año. Los exámenes finales tenían lugar a lo largo de noviembre y en algunos casos se prolongaban hasta los primeros días de diciembre, en tanto que el inicio de clases ocurría hacia principios o mediados del mes de febrero.
Contaba el calendario escolar con cuatro semanas de asueto en el transcurso del año lectivo; el primero, de dos semanas, se gozaba en los llamados días santos; el segundo tenía lugar por ahí de julio, ello, además de los distintos días de descanso obligatorio de carácter cívico o costumbrista que oscilaban entre 12 y 15 días al año.
Los recuerdos de los días de vacaciones son aún motivo de nostálgica evocación, lo mismo en los infantiles días de la primaria que en los de la adolescencia en la secundaria o el bachillerato. En ambos casos las vacaciones de fin de año incluían las fiestas guadalupanas, las posadas, la Navidad, el fin de año y la visita de los Reyes Magos. Seguro estoy, amable lector, que usted estará de acuerdo conmigo en que para los niños de entonces aquellos eran días llenos de mil y una emociones y de cientos de nuevas experiencias, a la distancia parecería que eran más largos que los del resto de nuestra vida.
Un día de vacaciones empezaba muy temprano, con la acostumbrada visita a la panadería más cercana a fin de comprar aquellas verdaderas golosinas que aderezaban el desayuno mañanero, frente a la taza de café con leche, que iluminaba las mañanas del gran asueto vacacional. Después de realizar alguna labor hogareña para justificar el resto del día, se iniciaba el conciliábulo con la pandilla de amigos, a fin de definir la actividad de las primeras horas matinales, que principiaban con algún juego de conjunto, ya fuera deportivo o tradicional; para el primer caso, el más socorrido era, si no había pilluelos suficientes para armar dos equipos de futbol, con la organización de “el que mete gol para”, que llevaba a la única portería que existía a quien vencía al portero en turno con un gol; otro tipo de juego era el de las “quemaditas”, especie de béisbol en el que se eliminaba a los bateadores si se les lograba tocar en el camino a las bases y como estos juegos, otros muchos más.
Entre los juegos costumbristas estaban, para los más pequeños, las rondas, efectuadas en medio de ingenuos cantos como el de La víbora de la mar, Doña Blanca, La Virgen de la Cueva y otros similares; en las vecindades se armaba “el bote pateado”, las escondidillas de diversas formas y “la roña”, en los que lo mismo intervenían niñas que niños, lo que no era fácil en aquellos tiempos.
En los puestos de juguetes del mercado de Barreteros se agotaban en aquellos días las canicas en sus diversas presentaciones: agüitas, lechitas, canicones y balines; también se vendían baleros, trompos y yoyos, pero la chiquillada podía ser feliz con tan solo una pelota grande o pequeña, que permitiera juegos de conjunto.
Mi calle ubicada en la primera de Cuauhtémoc, enclavada muy cerca del centro de la ciudad y de la zona comercial, pletórica de comercios y expendios de servicios, se mantenía en cierto modo ausente del tránsito de vehículos, lo que nos permitía organizar partidos de “fut” o de “beis”, detenidos con el grito de ¡carrrooo!, que implicaba detener el juego para que pasara el ocasional automóvil.
La pandilla se disolvía por ahí de las 2 de la tarde a efecto de que cumpliéramos con alguna obligación casera, como ir a comprar las tortillas o algún ingrediente de la comida que se hubiera olvidado. Aunque cada uno comía a distinta hora, a eso de las 4 de la tarde empezaban a llegar al centro de la calle los distintos miembros de la abigarrada horda infantil. Sentados en la banqueta iban pasando lista los mozalbetes que arribaban al grupo.
Qué trabajo costaba ponerse de acuerdo en lo que debería hacerse; unos proponían descabelladas acciones que eran frenadas por los más grandes y tras bizantinas discusiones se optaba por las más mesuradas, que no por ello eran menos desafiantes de la autoridad familiar, como subirse a un autobús urbano y hacer todo el periplo de principio a fin, aventurarse a caminar por los comercios del centro de la ciudad y cuando ya empezábamos a sentir atracción al sexo opuesto, acudir a la panadería, donde compraba el pan la dulce dueña de nuestros ingenuos suspiros.
Al anochecer la parvada se reunía debajo de la mortecina luz de algún poste y empezaban a contarse historias, unas verdaderas otras muchas, inventadas, en las que se hablaba sobre aparecidos, resucitados, vampiros y desde luego acerca de fantásticas hazañas, dignas de la mejor novela o película cinematográfica. Algo que nunca olvidaré y agradeceré siempre de mis vacaciones es que mi padre me obligaba a leer algunos libros o capítulos del Tesoro de la Juventud, costumbre que me permitió acercarme a los libros de manera permanente.
Qué lástima que hoy las vacaciones se efectúen en días de lluvia que no permiten a nuestros niños disfrutar a plenitud los juegos en comunidad con los vecinos; que lástima que hoy una computadora o una tableta aíslen a las nuevas generaciones del mundo exterior; pero estoy seguro que ellos como nosotros deberán ya gozar a su manera de estos, los más largos días de su vida: los de las anheladas vacaciones.
Típica fotografía de fin de cursos en noviembre de cada año, la entonces joven maestra Clara Conde y su grupo, probablemente tomada a finales de 1943.