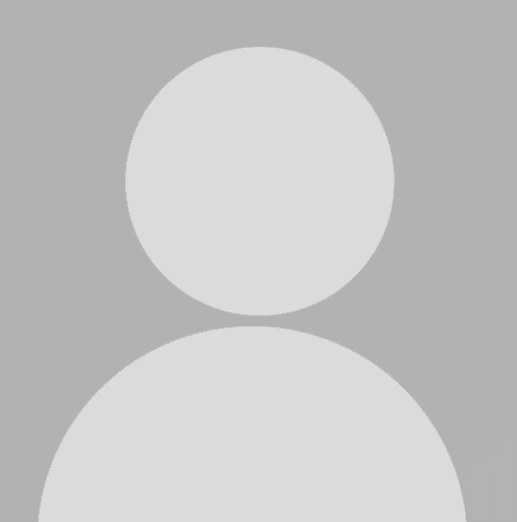Manjar eminentemente mexicano, el tamal –del náhuatl tamalli, que significa envuelto– es uno de los productos culinarios de origen prehispánico que ha trascendido los tiempos, hasta convertirse hoy en uno de los antojitos más consumido en México. Se preparan, generalmente, con masa de maíz, rellena de diferentes tipos de carne, tales como pollo, puerco o res –aunque actualmente se ensayan combinaciones con queso, vegetales u otras modalidades– todo el contenido se sazona con salsa verde o roja y se envuelve en hoja de maíz o plátano, para cocerse lentamente al vapor en enormes botes, ollas o cualquier otro recipiente de barro o lámina. Esta estimada vianda mexicana saltó de los hogares indígenas a las mansiones de españoles, de criollos a mestizos, y de la privacidad hogareña, brinco a los mercados, ferias y fiestas populares e invadió ya en el siglo XX, las calles de pueblos y ciudades.
En el Pachuca de mi generación las tamaleras eran parte del paisaje citadino; abundaban en las afueras de los mercados Primero de Mayo, Benito Juárez –hoy Miguel Hidalgo– Barreteros, La Surtidora y el de Colonia Morelos, amén de las que se establecían en el exterior de algunas panaderías, sin olvidar otros los que lograron acreditarse al margen de esos centros abasto. Había tamaleras que expendían su producto muy temprano, listo para consumirse en el desayuno, aunque la mayor parte lo hacía a partir de las seis de la tarde, para servirse durante la merienda con un suculento chocolate o atole de sabores.

La gran mayoría de las expendedoras de tamales eran mujeres –no recuerdo que en mi época esta actividad la hubieran ejercido varones– y aunque el sitio más socorrido para venderlos era el exterior de las principales panaderías no siempre la calidad de los tamales dependía de la fama del pan allí expendido; recuerdo, por ejemplo, que en casa nos enviaban a comprar bolillo y telera a La Colorada y los tamales a El Elefante o bien a buscar a doña Margarita en las calles de Abasolo, que era, al menos en los años cincuenta, la tamalera más famosa de Pachuca. Le recuerdo muy bien, era una mujer de baja estatura, redondita y de tez morena; el cabello, entrecano –más cano que negro– arreglado con dos largas trenzas y una especie de diadema en la frente. Me parece verla aún sentada, casi en cuclillas, en un pequeño banco y, frente a ella, dos anafres sobre los cuales humeaban sendos botes de tamales que protegían el contenido con un grueso y muy limpio lienzo de jergón. Sobre las rodillas, mantenía varios periódicos viejos que utilizaba para envolver los tamales que vendía. Fueron famosos también los riquísimos tamales de dulce que confeccionaba doña Margarita, cuya masa color rosado se encontraba salpicada de pasas, piñones y nueces, que eran nuestra delicia.
Con una agilidad extraordinaria escogía los diversos tipos de tamales que la clientela le solicitaba: verdes o rojos, de rajas, de jitomate y de dulce. Siempre admire la manera con que los escogía, sin abrirlos ni equivocarse en los rellenos de pollo, carne de res o de puerco y, más aún, como lo hacía sin quemarse los dedos para sacarlos y ponerlos sobre el periódico que tenía en las rodillas. Todos tenían un costo de 15 centavos y el pan –fuera bolillo o telera– que también vendía por no estar a la puerta de panadería alguna tenía un costo de cinco o diez centavos, de acuerdo con el tamaño.
Como olvidar que al inicio de cursos en el Instituto Científico Literario Autónomo y después en la universidad, allá en las calles de Abasolo 600, se armaban las campañas para elegir a la mesa directiva de la Sociedad de Alumnos de la institución educativa, en las que se incluían diversas acciones proselitistas, entre ellas, una que viene a mi memoria, la que se conocía como Tamalada, que no era sino el reparto gratuito de esos manjares tan mexicanos, acompañados de un bolillo o telera y un vaso de atole champurrado o de sabores.
Nada más gratificante que escuchar al salir de la clase de siete de la mañana, por ahí del cuarto para los ocho, la arenga que el vocero de alguna de las planillas contendientes gritara en el pasillo de la parte superior, donde estaban la mayoría de los salones de clase. ¡Compañeros, la Planilla Oro invita una tamalada frente a la biblioteca! –ubicada al norte de pórtico de acceso–. En autentico tropel la parvada de mozalbetes nos precipitábamos por la escalera para llegar a la fila formada para recibir un tamal, un pan y un atole, cuyo costo era pronunciar u atronador siquitibum o un goya a la planilla que obsequiaba aquel regio desayuno, o bien a quien al frente de ella, pretendía ocupar la presidencia de la sociedad de la alumnos.
Las jóvenes damitas de ese entonces no formaban fila, salían a los descansos de las escalinatas hasta donde solícitos les llevábamos en, platos de cartón, el tamal, el pan y el atole, sin que faltara quien, profundamente enamorado de alguna damita de amplia falda tableada y tobilleras blancas, le llevara a la dueña de su corazón –en aquel momento– el suculento desayuno, mientras el sol comenzaba a calentar la fría mañana de los últimos días de invierno.
En la placa que ilustra este artículo, una tamalera se pierde entre la parvada de vendedores de frutas, fritangas y otras menudencias, en la esquina que delimita al Mercado de Barreteros, entre las calles de Guerrero y Nicolás Romero. Corría el año de 1945.