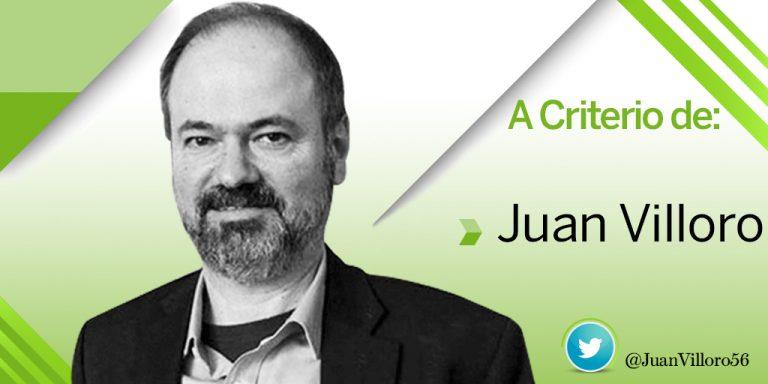“Mudarse por mejorarse”, escribió Juan Ruiz de Alarcón. Meter la vida en cajas sirve para corregir tus costumbres o por lo menos para revisarlas. De pronto descubres un guante acolchonado que has perdido la oportunidad de tirar a la basura. ¿Qué hace en el ropero? Pertenecía a un par con el que fuiste a esquiar por única vez en tu vida, cuando te rompiste el peroné en el primer descenso, señal de que los mexicanos no tenemos un dios de invierno. Luego usaste los guantes para jalar piñatas en las fiestas de tus hijos. De pronto, uno de los guantes de esquiador se perdió. ¿Valía la pena conservar el otro en un país donde la nieve viene del limón? Entonces el color de la prenda se volvió importante: recordaste a los atletas que ganaron medallas de oro y bronce en 200 metros en las Olimpiadas de 1968 y alzaron un puño enguantado al oír el himno de Estados Unidos. En homenaje al Black Power dejaste el guante en el cajón. ¿Hay lógica en todo esto? ¡Por supuesto que sí! La ropa vieja es una máquina del tiempo.
Lo comprobé en una de las ventas de garaje que animan nuestra ciudad. La gente aprovecha el armisticio de la Navidad para rematar sus recuerdos sin sentirse culpable.
No pensaba encontrar en una cochera los asombros que aparecen en Galerías El Triunfo o en las subastas de la PGR. Buscaba algo “simplemente feo” para ir a una posada donde el peor suéter recibiría un premio.
Por accidente descubrí un sitio que me contradijo de inmediato: no era un accidente. Trataré de explicarlo. Caminaba por Mixcoac, donde viví de niño y donde estudié la preparatoria, cuando mis pasos me llevaron a una casa que tardé en reconocer. Entré ahí atraído por una cartulina con letras verdes y rojas. En un perchero vi un gorro de lana y pregunté si tendrían un suéter de mi talla.
“¡Hay como veinte!”, dijo con entusiasmo la encargada. Al fondo del garaje se produjo la anagnórisis. Vi fabulosos chalecos, bufandas, suéteres abiertos, de cuello en V y cuello de tortuga, y supe que los había visto antes. Respiré un aroma que la emoción volvió cercano y toqué la espumosa consistencia del tejido. Mi cerebro reaccionó antes que mi yo consciente y pregunté a la mujer: “¿Pablo sigue en Massachusetts?”.
Trataré de resumir una historia que refleja la transformación de los hábitos y el cíclico retorno del pasado. Desde hace décadas, Pablo vive en el extranjero. Su madre, a quien llamábamos doña Antonieta, lo visitaba con la frecuencia que permitían las remesas de su hijo, nunca muy abundantes (debutó como pintor figurativo cuando los coleccionistas querían instalaciones).
Desde que tomó un vuelo a su natal Tampico, doña Antonieta se incorporó a la legión de quienes sostienen la nave con sus rezos. Prefería hacer 10 horas de accidentada carretera a sufrir 50 minutos de turbulencias interiores. Ver a su hijo, y luego a sus nietos, se convirtió en un anhelado pavor. Vivía para esos viajes, pero odiaba repasar el rosario a 10 mil metros de altura. El whisky le bajó la presión sin tranquilizarla y el Valium la adormeció sin que eso fuera un remedio.
Todo se solucionó cuando una amiga le recomendó que tejiera a bordo del avión. Doña Antonieta lo hizo con tal ímpetu que sus suéteres ya no se medían en tallas sino en millas de vuelo. Me regaló un chaleco que aún conservo y cuya consistencia hace pensar en una variante superior de las ovejas.
La mujer que me atendió resultó ser sobrina de doña Antonieta y actual dueña de la casa que visité con frecuencia hace casi 50 años. Dejé de ver a Pablo sin otra desavenencia que la geografía. Durante años no supe de él ni de su familia. Mi anfitriona contó que doña Antonieta siguió tejiendo hasta su muerte, “aunque todo cambió después de las Torres Gemelas”, añadió y tardé en entenderla.
La prohibición de llevar agujas de tejer en el equipaje de mano hizo que doña Antonieta volviera a viajar dopada. “Esos suéteres no fueron hechos en avión”, la mujer señaló un perchero que yo no había advertido. Me acerqué a ver prendas sin ninguna gracia. Los grandes tejidos de doña Antonieta habían sido hijos del miedo, pruebas de que la belleza se nutre de la angustia.
Compré un suéter de los años en que la madre de mi amigo tejía con devoción y espanto, perfecto para perder el concurso en la posada y demostrar que el arte no admite competencia.